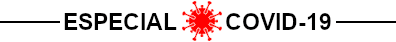Al caminar en la soledad de estos tiempos de pandemia por el famoso cementerio Mont-Royal de Montreal, el destino me llevó a cruzar con una tumba. Monolito de buen tamaño, con dones generosos para su ocupante, pero ya víctima de la erosión y el olvido. El sepulcro está dedicado al Cónsul General de España, don Manuel García y Cruz, quien falleciera en enero de 1919. La fecha apenas se lee, casi obliga a palparla, pero detona una pregunta: ¿habrá fallecido por la mal llamada “fiebre española”? En tiempos de aquella demoledora enfermedad, prevalecían sistemas diplomáticos menos rígidos y, por ende, las designaciones contaban con orígenes más diversos. Imagino a don Manuel como hombre vinculado a la sociedad receptora, miembro quizá de esa misma comunidad o, al menos, adscrito como cónsul con periodos de tiempo mucho más largos.
Los textos que relatan la vida diplomática de la época, apenas terminada esa Gran Guerra de rostros, cuerpos y almas mutilados, hablan de la función que tuvo un cónsul en tiempos de pandemia: ante todo, determinar si una nacionalidad, una ciudad, un puerto e incluso ciertos barcos en específico merecían ser recibidos ante el temor de que portaran “la enfermedad”.
Imposible dejar de pensar en esa primera función: don Manuel, quizá, habría tenido que informar a su país de las condiciones que percibía desde su puesto para que se tomasen provisiones —generalmente cerrar fronteras e imponer cuarentenas—. La determinación consular se imponía a pesar de que los cónsules no tuvieran la certeza científica para sus opiniones, más allá de su cálculo empírico de bajas callejeras y el registro de tragedias al recorrer plazas y lugares públicos con riesgo de enfermarse ellos mismos.
Las numerosas y renombradas “leyes de cuarentena” o quarantine acts, en sus muchas versiones, se legislaron en Estados Unidos para salvaguardar los puertos de infecciones
Las numerosas y renombradas “leyes de cuarentena”, o quarantine acts, en sus muchas versiones, se legislaron en Estados Unidos para salvaguardar los puertos de infecciones y otorgar certidumbre a la población del riesgo que corrían si se abrían irrestrictamente a comunidades cercanas. Las primeras datan de 1647 (legislación para el puerto de Boston) y de 1662 para East Hampton en Long Island. En esa temprana instancia, preocupaba el contacto internacional, pero más atemorizante resultaba la misma interacción, frecuente y vecinal, en un entorno comercial en la propia costa atlántica americana. Fue más una preocupación frente al colono próximo, aun cuando aludía a la práctica iniciada en la Venecia del siglo XIV, tal y como la etimología italiana de la palabra “cuarentena” lo determina: tradición de hacer que los barcos pasaran 40 largos días antes de desembarcar para asegurar su sanidad. Un primer diplomático, Boccaccio, representante florentino ante Aviñón, Roma, Venecia y Nápoles, sabría bien del tema y concibió la “literatura de pandemia” con El Decamerón, probablemente inspirado en la peste bubónica de 1348.

Frente al abuso, las leyes de cuarentena son, en su conjunto, la reacción de hombres precavidos, pero favorables al comercio. Presionaban para poner reglas claras y generales, a fin de limitar, o incluso eliminar, la práctica irrestricta de la cuarentena, aceptando un relativo riesgo de contagio a cambio de productos frescos y agilidad en el comercio. Privilegiaron el atestiguamiento y la evidencia; y si el contagio ocurría, buscaban la mitigación del daño. Fue una larga batalla de los federalistas frente a las leyes locales y ya en el siglo XVIII, los primeros crearon el Servicio Público de Salud (PHS) para ofrecer respuesta de conjunto a las poblaciones atemorizadas frente a casos específicos. Incluso el Servicio Hospitalario Marítimo nació en 1789, primero como parte integrante del Departamento del Tesoro estadounidense a fin de velar por su cabal fondeo y como vía federal para evitar que las enfermedades pasaran a ser una limitante grave al comercio.
La vida cotidiana a lo largo del río Mississippi fue, en materia de leyes de cuarentena, un afluente prolífico y un espacio a regular por contagios más frecuentes que en los propios puertos marítimos de la costa. Es curioso que Mark Twain, el novelista por excelencia de la vida en el Mississippi, no retomara los muchos casos de barcos remontando las aguas hacia el norte, que acarreaban también la fiebre amarilla, el tifus y el cólera. El caso más grave llegó con un brote de fiebre amarilla que en 1878 mató 4.000 pobladores de Nueva Orleans y subió para arrasar con uno de cada 10 habitantes de Memphis y de Vicksburg hasta lograr el récord de 100 mil víctimas. Twain escribió, en cambio, su libro más cosmopolita: Guía para viajeros inocentes (The inocents abroad), el relato sardónico de un “package tour” —lo que hoy en día sería un crucero “todo incluido”— que tocaba Francia, Italia, los Estados Papales y de ahí hacia Tierra Santa. Lo realizó en 1867 y, por la presencia del cólera de ese año, tuvo que guardar algunas molestas cuarentenas locales hasta que, al llegar a Bellagio en el Lago Cuomo, experimentó una fumigación completa. Lo encerraron en un cuarto sin ventanas, sin luz, equivalente al “Agujero Negro de Calcuta” donde lo devoró un vapor elevándose desde sus pies y con un olor al que él llamó “el tufo de todas las cosas muertas sobre la tierra, las más putrefactas y corruptas que podamos imaginar”.
Lo encerraron en un cuarto sin ventanas, sin luz, equivalente al “Agujero Negro de Calcuta” donde lo devoró un vapor elevándose desde sus pies
El Mississippi, cabe recordarlo, sí dio pie a una de las más largas novelas de pandemia: Misterios de Nuevo Orleans del Baron Ludwig von Reizenstein, escrita originalmente en alemán alrededor de 1850, porque el puerto de entrada al caudaloso río ya llevaba más de una década de recibir migrantes germanos… pero esa es harina de otro costal.

Es hasta 1874 que las leyes estadounidenses establecen explícitamente la función del cónsul. Lo nombran una voz acreditada, junto con los oficiales de guerra, para determinar el inicio de una política de cuarentena. Digamos que a nivel local, al menos en Estados Unidos, se venció la tentación de disposiciones epidemiológicas a contentillo. Pero en el entorno de colaboración internacional, la asignatura está aún pendiente, y lo experimentado en este 2020 nos hace dudar si vamos en avanzada en el tema o en retroceso. En el propio Estados Unidos pareciera incluso que unos pocos meses de estridentes tensiones domésticas se empeñan en revertir lo que la experiencia enseñó por siglos. Entre el siglo XVII y principios del XX, el temor a la pandemia evolucionó hacia una preocupación crecientemente más internacional. Conforme avanzó la tecnología del transporte, el mundo se encogió.
Es un hecho que la actividad informativa de los consulados floreció entonces; la voz acreditada, plenamente inserta en el análisis de la condición ajena, abrió y cerró las puertas al contacto entre sociedades. Pero también sucumbió bajo las causales de su éxito: la tecnología. El conocimiento médico y epidemiológico le arrebató, como era necesario, su relevancia. Un telegrama, un telefonema, una concentración de datos estadísticos en instituciones prestigiadas, incrementaron las otras maneras de guiar el comportamiento internacional y reaccionar frente a las pandemias.
El famoso doctor militar Walter Reed tuvo a bien cambiar la perspectiva del análisis concentrándose menos en la enfermedad y en la descripción de su agente patógeno y más en sus vías de transmisión: un mosquito
La Organización Mundial de la Salud es una creación de la Organización de Naciones Unidas en el periodo de postguerra (1948). Mucho le debe a diversos y extendidos procesos del desarrollo epidemiológico que se aceleraron exactamente en ese periodo de guerras. El deseo de establecer genuinas acciones multinacionales contra azotes de vieja raigambre como la viruela, la más cruel de las pandemias a lo largo de la historia, también estuvo en el centro de la creación de este organismo. Pero su deuda es mucho mayor respecto de uno de los procesos del multilateralismo médico más exitosos de la historia: la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que nació mucho antes, justamente al alba del siglo XX, en 1902. La construcción del Canal de Panamá, la gran obra de infraestructura del continente y del mundo en ese momento, estuvo suspendida por el llamado mal de Siam, la fiebre amarilla, así que todos los incentivos de coordinación al interior del panamericanismo, para investigar y solucionar el problema desde varios frentes, estaban sobre la mesa.
El famoso doctor militar Walter Reed tuvo a bien cambiar la perspectiva del análisis concentrándose menos en la enfermedad y en la descripción de su agente patógeno y más en sus vías de transmisión: un mosquito. La fiebre amarilla también se contagiaba por la mordedura de un diminuto bicho volador y resultaba inútil subir las camas sobre charolas metálicas con agua —como aconsejaban algunos “sabios” en la época— para aislarlas de los insectos rastreros. La atención a ese tipo de contagios por mordedura de mosquito ha continuado siendo cimera y omnipresente en el multilateralismo médico americano y tropical, para atender una pléyade poética de males como el dengue, el mal de Chagas, la leishmaniasis, la esquistosomiasis, la chikunguña o la filariasis linfática.

Los cónsules ya no participan entonces en la determinación de la sanidad de un lugar. Lo hacen los que saben. Y para hacerlo, se concentran en entender mejor el contagio, con lo que surgen nuevas y más complejas preocupaciones: limitaciones fronterizas por país y actividad, confinamientos, determinación de actividades esenciales o no esenciales, documentación para poblaciones migrantes temporales o definitivas, peso específico del turismo, entre muchos otros temas.
Ante este nuevo galimatías de circunstancias, el representante consular no ha dejado de ser central. Muchos estarán hoy conscientes —porque ha habido buena difusión— de los esfuerzos extraordinarios que han estado realizando los consulados durante este 2020 para lograr numerosísimas repatriaciones. Cada país es un mundo, cada retorno ha sido un universo de arreglos y esfuerzos. Es pertinente, más que nunca, esa pregunta que parece propia de canción jocosa “¿y a ti, dónde te agarró la pandemia?”. Para México el desafío fue mayúsculo: en los primeros meses de la pandemia se tuvieron que realizar más de 17,000 repatriaciones de mexicanos.
Para México el desafío fue mayúsculo: en los primeros meses de la pandemia se tuvieron que realizar más de 17,000 repatriaciones de mexicanos.
En el caso de Montreal, por ejemplo, el restablecimiento del Programa de Trabajadores Temporales Agrícolas que Canadá consideró “esencial” debido a su necesidad de jornaleros extranjeros para la producción de alimentos, dio pie a la contratación de vuelos chárter por parte de empleadores de la mano de obra mexicana. Mientras no hubo vuelos comerciales como alternativa, el consulado aprovechó los asientos de estos aviones en su trayecto hacia México para ofrecer oportunidades de repatriación con un costo mínimo.
Sí acaso en una helada tarde de 1919, don Manuel García y Cruz dejó este mundo, me siento motivado a inquirir qué tanto de su acción consular habrá enfrentado las materias inesperadas que se multiplican en tiempo de pandemia. El trabajo de cada día queda al garrete de las sorpresas. Y frente a esta tumba, me invade el deseo de dejar sentado un listado, de seguro parcial e incompleto, de ese conjunto de sorpresas.

Subrayo un caso entre miles. Una niña viajó a Canadá a un internado y la terminación de su curso coincide con la pandemia. Entre los escasos vuelos que se preservan, quedan suspendidos los servicios de viaje para niños acompañados con una azafata, algo que imponen las leyes aeronáuticas en el caso de menores de 13 años. Sus padres, nacionales mexicanos, no pueden entrar a Canadá para acompañarla en el retorno por el cierre de fronteras. La niña está en indefensión; en minutos quedará sola: su escuela no puede albergarla más porque tiene disposiciones oficiales de cierre. Corresponde al cónsul negociar, atender, quizá albergar o acompañar a la pequeña en su vuelo.
Nadie pensó que algo así ocurriría porque la normalidad de la vida en tiempos tranquilos y seguros tiende a ser embriagante y nos impulsa a la aventura: mandamos hijos más lejos con exceso de confianza, emprendemos negocios con socios más distantes apoyados en un celular con Duolinguo, queremos conquistar mercados ignotos, arremeter contra lo diferente… y qué bien que así sea, se puede. Pero cuando el ambiente se descompone y cuando triunfa el temor, las restricciones explotan, se corta por lo sano, la empresa se lee como locura y suplicamos un rescate. El cónsul es el obligado a caminar ahora por terrenos desconocidos con soluciones que satisfagan a los responsables de la seguridad sanitaria, a los padres, a los parientes, a los burócratas, a los comerciantes, a los jueces, a las aerolíneas…
Mandamos hijos más lejos con exceso de confianza, emprendemos negocios con socios más distantes apoyados en un celular con Duolinguo, queremos conquistar mercados ignotos, arremeter contra lo diferente…
Es bueno recordar, un tanto a la manera de Orham Pamuk, que el trabajo del escritor es registrar lo cotidiano y es trascendente porque genera perspectivas diferentes sobre la experiencia propia. Pasa a ser materia de un escrito cuando se traslada en tiempo y en distancia como para convertirse en posible experiencia del “otro”. Y las historias de otros toman la fuerza de la tradición gracias a que alguien las relata; las heridas se comparten, los dolores y los temores se parecen y se suscita la comprensión. Demos una luz a esos momentos, antes irrelevantes:
La emisión de pasaportes y visas no sólo se realiza para viajar; cuando los viajes están limitados, reluce que un pasaporte vigente, como identificación, es indispensable para renovar un permiso de trabajo y tal requisito, quizá, ya no puede esperar. Durante el periodo más difícil de la pandemia, con la producción de pasaportes y el envío y retorno de valijas diplomáticas muy limitado, los cónsules mexicanos en el mundo hemos ideado cartas enfáticas, pero exitosas, hacia las autoridades migratorias locales aclarando que un trámite de documentación “ya se ha iniciado; que sólo es cosa de esperar” y solicitando sensibilidad. Cartas similares se han emitido en múltiples casos con estudiantes que requieren su documentación para renovar un permiso de estudio. Cada caso pasa a ser una solución —o una desventura—, dependiendo de una intervención a tiempo.

En ocasiones, esto no es suficiente. El Consulado de México en Montreal se acerca a las comunidades mexicanas, que viven en Quebec City, Sherbrooke o Halifax en Nueva Escocia. Se trata de acciones que se realizan un par de veces al año; algo menor, quizá nimio, si se compara con la infinidad de consulados móviles y consulados “sobre ruedas” que se emprenden sobre bases semanales gracias a la red consular mexicana en Estados Unidos. En uno de esos consulados móviles realizado durante la pandemia, se presenta un ciudadano mexicano que tomó un vuelo la noche anterior desde Vancouver hasta la capital de Quebec. Llega sudando y angustiado al edificio donde se estableció la ventanilla en fecha precisa —apenas un día de servicio—. La distancia recorrida por este mexicano es equivalente a imaginar que alguien tome un vuelo desde Manaos, Brasil, para llegar a la ciudad de México a fin de hacer un trámite, porque apenas exista una ventana de oportunidad de ocho horas para realizarlo ahí y sólo ahí. ¿Por qué? Él había esperado a que la pandemia menguara, pero he aquí que no menguó. Las citas consulares en Vancouver, ofrecidas por nuestro consulado en esa ciudad, se habían cerrado poco a poco por el resurgimiento de la actividad después del periodo más álgido de la pandemia y ya no había espacio accesible por varias semanas. No podía viajar a México u otro país por imposibilidad de su retorno a Canadá, y sin su pasaporte renovado, perdería su empleo. Su única opción fue semejante y demencial viaje.
Si la vulnerabilidad del atrapado en el exterior por la pandemia es creciente, la inventiva del cónsul tiene que incrementarse a la par
Si la vulnerabilidad del atrapado en el exterior por la pandemia es creciente, la inventiva del cónsul tiene que incrementarse a la par. Los cónsules en muchas localidades de Estados Unidos se han unido con empresas afines para solicitar alimentos y generar despensas de comida para la población mexicana más vulnerable. Su entrega, no sólo ha sido un satisfactor importantísimo; ha sido una insospechada fuente de trabajo conjunto y unidad entre miembros de las comunidades mexicanas.
Otros cónsules han trabajado con alcaldes interesados en lograr procesos de prevención. Conocedores de la fuerza que un cónsul tiene para difundir mensajes, las autoridades han preparado planes efectivos de concientización, acercamiento y pruebas de la covid, accesibles a las poblaciones destinatarias de una localidad. Al consulado en Montreal le tocó convocar a su comunidad, un poco más numerosa en los barrios de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension y el de Verdun, barrios populosos de Montreal, para que, junto con los respectivos alcaldes, se realizaran las campañas de pruebas.
En el mismo terreno médico, varios turistas por todo el mundo fueron atrapados por la pandemia bajo algún tratamiento que implicaba la ingesta prescrita de medicamentos. Sus periodos de viaje se extendieron y la imposibilidad de regresar implicó el agotamiento de sus medicinas. La adquisición en la farmacia de una medicina obedece a reglas muy diferentes en cada parte del mundo, pero el tratamiento no puede esperar. Correspondió al cónsul emitir cartas, hablar con autoridades, encontrar doctores conscientes y sensibles, y presionar para que las autoridades locales establecieran mecanismos de reconocimiento a las recetas. Lamentablemente, estos casos colindan con la tragedia cuando el viajero varado enferma, cuando sus seguros médicos de viaje —esperando que hayan tenido la previsión de adquirirlo— vencen, cuando se requiere un doctor en un periodo de tiempo en que los espacios hospitalarios están bajo una demanda avasalladora.

Don Manuel García y Cruz yace en paz y me invoca recordar que, en estos tiempos de pandemia, muchos visitantes que tienen que alargar sus estadías en países extranjeros dejan trámites jurídicos a medias, o les surgen otros en el ínterin. Hemos registrado un aumento de asuntos de fe pública donde los cónsules deben generar principalmente poderes notariales ante un pendiente legal en su lugar de origen. Otros incluso acuden ante el cónsul para un matrimonio. ¿Enamorados? Sí ¿Felices? También. Pero igualmente presionados porque una situación migratoria sin el estatus de matrimonio les depararía condiciones de afectación mayores, ya sea porque uno de ellos estaba estudiando o en una posición de trabajo temporal.
Especial mención merece lo laboral. Es el terreno donde la batalla se ha multiplicado. En ese siniestro parpadeo que fue la expansión de la pandemia y el confinamiento, los empleos recibieron el torpedo más destructivo: entre los miembros del éxodo mexicano, llegaron los despidos y el colapso de los negocios, pero de inmediato proliferaron las videoconferencias con especialistas para conocer mecanismos de acceso a servicios de seguridad social, manutención de emergencia cuando es accesible, créditos, recuperación de recursos invertidos e incluso salvaguardia y apoyo gubernamental. Las comunidades conocieron mucho de esto por vía del ingenio consular para lograr que un especialista, generalmente un miembro de la propia comunidad, hiciera una presentación-guía que va, desde cómo se llena el formulario de cajón, hasta cómo fortalecerse con un mercado de productos y servicios que lleven el denominador común “México”. La más impresionante labor novedosa en este ámbito se dio con la Semana de Derechos Laborales extendida por la red consular en Estados Unidos.
Enfrentar la pandemia implica una resistencia colectiva y se centra en intentar por todos los medios que las comunidades de nacionales puedan protegerse mejor
¿Pero qué puedo decir frente a la tumba de don Manuel García y Cruz de aquello que, por desgracia, es la cumbre dolorosa de este listado? La muerte. Enfrentar la pandemia implica una resistencia colectiva y se centra en intentar por todos los medios que las comunidades de nacionales puedan protegerse mejor. Mucho del trabajo se ha centrado en garantizar al mexicano toda la protección posible y los servicios de atención, pruebas, hospital, acceso a doctores y medicinas a la par de los locales; se trata de eliminar toda discriminación, como en el caso de los trabajadores agrícolas en su estancia en Canadá. En algunas latitudes esta labor es más asequible, pero las peculiaridades de algunos países latinoamericanos y la condición de informalidad y vulnerabilidad preeminente entre las comunidades mexicanas en los Estados Unidos no han ofrecido las mejores noticias.
Cuando la desgracia ocurre, la labor consular se centra en procesos muy sensibles y demandantes: localizar e informar a familiares y, en no pocas ocasiones, la compleja tarea de la repatriación de los cuerpos entre el dolor y la incomprensión de lo ocurrido. Más allá del gasto económico que la repatriación de un cuerpo puede implicar y que invoca con toda fuerza la solidaridad entre oriundos —a veces puede apoyarse o complementarse con recursos de protección consular—, se palpa inconfundible el apego a la tierra de origen. Se siente esa cohesión, esa camaradería que comparten los mexicanos, siempre con una extraordinaria voluntad de emprender un recorrido de regreso: ese trayecto que se hizo en vida se retomará algún día. Se atestigua en toda su circunferencia el fenómeno mismo de la migración y su severidad: el sueño realizado, el sueño trunco, la promesa cumplida o incumplida a los familiares que se dejaron atrás y a los que se deja ahora por delante en un nuevo territorio.
La lista de anécdotas ralla en lo inaudito y, sentado en este lugar, frente a la tumba del colega que falleció hace 100 años, me atrevo a creerla infinita. Sé que me quedo corto y pienso en las muchas curiosidades históricas que habrá enfrentado el cónsul de España cuyo nombre en piedra observo y que seguramente él trató de resolver hasta el instante mismo de su enfermedad y su fallecimiento. Ese último sentimiento, el apoyo entre mexicanos y para mexicanos tratando de que el amigo, el conocido, el connacional no quiebre… Y si quiebra, que pueda llegar a casa, me deja una sensación de consuelo sobre el trato consular. ¿Será que la pandemia, apelando a ese curioso espíritu del mexicano para ser solidario ante la desdicha del próximo, más que ante la ventura, podrá incrementar y proyectar una nueva unión entre nuestras comunidades? ¿Podrá esa unión fortalecerse más y trascender el limitado nivel de la oriundez por nacionalidad y ser factor de apego humano?
El denominador común de estas líneas sólo ha sido el ponernos en la situación del otro y pensar en sus preocupaciones. Y esas preocupaciones provienen, más allá del indiscutible tema médico, de una tensión irresoluble cuando la amenaza que nos agobia justamente trasciende fronteras y las cuestiona. Incluso las fronteras han pasado a ser un magnificador de la tensión; una tensión ríspida entre la lógica de salud pública y las lógicas económica, política y administrativa: cuando se declara la pandemia, se impondría la lógica de salud pública que implica limitar los contactos; que nadie se mueva, que nadie se acerque, que nadie incentive la conducta que el coronavirus disfruta al hacer el brinco de hospedero en hospedero. Pero la lógica económica se sustenta en la interacción humana… y la lógica política implica soluciones que le resuelvan problemas a la gente afectando su cotidianidad lo menos posible; y la lógica administrativa/jurídica impone que un país debe recibir a sus nacionales de vuelta y debe ofrecer los servicios y derechos que la ley garantiza…
Contraponer esas lógicas con rigidez, sólo eleva un falso dilema entre economía y seguridad sanitaria, entre poder y salud. He emprendido el camino de salida de este cementerio, cientos de lápidas dedicadas a construir un legado que intenta resistir el olvido. Y parece que don Manuel García y Cruz me ha pedido que no lo olvide. Quizá haya errado en imaginar su suerte, su vida, su valía y esfuerzo, sus amores y quebrantos; quizá fue un hombre muy diferente y le aquejaron otros males, otras inquietudes. Pero no creo errar al pensar que su desaparición, acaecida hace 100 años, brinda un aliento renovado al conjunto de decisiones que todo cónsul debe poner en práctica para entender mejor a sus congéneres como seres humanos que merecen el esfuerzo de todos. Si algo va a salir de esta pandemia, tal y como la vida que elevan los árboles y la estética de las colinas a mi alrededor resurge de entre las tumbas alineadas del cementerio, que sea un nuevo sentido de humildad humana y la fuerza para no olvidar la tolerancia y la flexibilidad para dotar de calidad a nuestro trabajo como cónsules.